|
|
Introducirse en la
historia de Canicosa de la Sierra (también se apellidó del Pinar) es entrar en un laberinto donde no se
sabe muy bien dónde va a llevar el camino escogido. Convergen y se
entrecruzan hipótesis y estudios fundados, con intuiciones y
elucubraciones de caminantes, incógnitas y aseveraciones que no acaban de
encajar y se prestan a interpretaciones subjetivas. Cuánto más en lugares
como estos, donde la naturaleza y la crudeza de su hábitat los han dotado
de cierto hermetismo y más de lucha por la supervivencia que de miradas al
pasado, muchas veces diluidas en el tiempo.
Por esto, en esta
página no pretendemos más que tratar de recoger todos los trabajos, todos
los conocimientos que, aunque escasos, se tienen sobre el tema, sin dar
por sentados más que los que la evidencia, y la ciencia, consideran
irrefutables, quedando abiertos a cualquier tipo de conjetura y de
aportación destinada a desempolvar el libro de la historia que, juntos,
debemos descifrar. invitamos desde aquí a la coparticipación en los
hallazgos y en la documentación, sobre los que hay un creciente interés en
la zona. |
Canicosa forma parte en todos los
aspectos, incluido el histórico, de un contexto uniforme
condicionado por la existencia de un ecosistema con unas características
particulares, que tiene más de pequeño país que de núcleos
aislados o incoherentes.
FORMACIÓN GEOLÓGICA
Los enclaves de
las Sierras de Urbión, de Neila, de La Demanda, Cebollera, insertadas en el noroeste
del Sistema
Ibérico, están, dentro de la Península, entre las formaciones geológicas
más antiguas. Se remontan a la Era Secundaria y concluyen su conformación
en el Cuaternario, con la era glaciar, que acaba de esculpir sus montañas
y valles.
PRIMEROS HABITANTES
 En el período
jurásico parece evidenciarse la existencia de un pequeño mar interior en
estos valles, una vega cálida poblada de grandes árboles y plantas
exuberantes que hoy reconocemos en zonas más tropicales, como las
palmeras. En el período
jurásico parece evidenciarse la existencia de un pequeño mar interior en
estos valles, una vega cálida poblada de grandes árboles y plantas
exuberantes que hoy reconocemos en zonas más tropicales, como las
palmeras.
En Canicosa se pueden observar en muchos lugares vestigios de
una fauna acuática, numulites, belemnites, conchas, bivalvos (almejas)
íntegros, y restos fosilizados de plantas y árboles.

Como en otros lugares de la zona
existen (o se habían evidenciado) ignitas que dejan testimonio de la ruta
de los dinosaurios. Se desconocen yacimientos de restos fósiles, por lo
que de momento solo se puede considerar el paso de estos animales
por el lugar. Las huellas más reconocidas fueron, al parecer, eliminadas por
la ubicación en su lugar de nuevas edificaciones. Canicosa, como Regumiel,
como Duruelo, y como numerosos lugares en las estribaciones Demanda-Urbión-Cebollera,
está ubicada dentro de la zona más significativa de la Península en
relación a la presencia de estas criaturas, aunque como en todos los
aspectos que corresponden al origen y la historia del territorio, necesita
de una mayor atención.
Respecto a los primeros asentamientos
humanos no se conocen referencias relevantes, hallazgos importante que nos
hablen de los primeros trabajadores de la piedra, del Paleolítico. Es de
suponer que en su situación, y teniendo como referencia hallazgos
próximos, estuvo igualmente poblada que la comarca de Atapuerca, la de
Salas de los Infantes, o la de Espeja de San Marcelino por ejemplo, donde,
además del mayor hallazgo de nuestros más lejanos antecesores (Sierra de
Atapuerca), existen muestras de cantos trabajados (Espeja y Salas) que nos
hablan de un período que nos llevaría al Paleolítico Inferior, en un
abanico que comprendería varios miles de años. No muy lejos de aquí
existen pinturas rupestres al aire libre, en Covaleda y Duruelo, que nos
hablan de una presencia pictórica de finales de la Edad del Bronce y
principios de la del Hierro, y que contienen rasgos definidos en la cultura
ibérica, y se habla también en hallazgos de la zona, de cierta confluencia
con culturas del oeste peninsular que tendrían su razón de ser en el
impulso de la trashumancia, presente, al parecer, desde los primeros
tiempos del neolítico.
Pero obviando que esto ha sido así, las
referencias más palpables de las que se podría hablar se remontan a la
Edad del Hierro y aunque, como en todo caso, faltan estudios serios y
excavaciones, se pueden entrever, intuir, conjeturar, las formas de vida
de algunos milenios antes de nuestra Era en esta zona. Como ocurre en
todos los aspectos sobre las circunstancias poblacionales, económicas e
históricas, no se puede aislar a Canicosa de la referencia general de su
entorno, un entorno relativamente amplio pero definido. Por eso no vamos
negar que en estos parajes hubiera pobladores bastante antes de lo
que generalmente se supone, o se delimita.
CUESTIÓN ETIMOLÓGICA DEL NOMBRE DEL
LUGAR
Cuando se adoptó el escudo actual de la
Villa, se hizo referencia a la etimología latina a la hora de descifrar la
procedencia del nombre del poblamiento. Según esto, Canne-cosa,
sería un "lugar de cañas".
Nos descubrimos ante estudiosos
eminentes como Valentín Pascual de Miguel que dan como más probable este
origen, a la hora de distinguirlo entre otras probabilidades. Así, se
barajarían las formas KANNA, denominación escrita en el siglo IX,
CANNECOSA, CAÑICOSA, y otros orígenes del vocablo como "cuni-colosa = lugar
de conejos", "Canus-cosa = de canas o nieves abundantes" o "Canis-cosa = lugar de perros" (haciendo referencia a Spinaz del Can, en el Libro de Mío Cid - "Cagaperros", lugar de la villa).
Pues bien, algunos queremos aventurar
otro origen, desde nuestro punto de vista, quizás más lógico y remoto. Los
últimos trabajos en la zona sobre los orígenes célticos de las poblaciones
de la región, nos invitan a abrir otras vías.
Algunos estudiosos reconocen la
partícula KAN- en el antiguo idioma céltico, e incluso en el precéltico.
Hay quien lo identifica con la palabra SOL y quien lo identifica con
"lugar en la altura". Para unos KAN-tabria, o los Montes de O-KAN (Oca,
Burgos) serían del mismo origen que KAN-NIKOS (lugar o altura de... ¿Nikos?).
Para quienes lo consideran precéltico y lo adivinan entre la convergencia
ibero-vascona, su origen provendría de GAN (gain=altura) y GOSA (paso),
"paso en la altura". Hay que tener en cuenta que no sería extraño un
sonido celtíbero o vascónico, frecuentes en la zona, como el vocablo Urbión (reconocida en el vascuence = Dos vertientes de agua,
Ur-bi-ona = Dos aguas buenas).
Además de las raíces latinas
observadas por Valentín Pascual en KANNA o KANNECOSA, basa su
argumentación en la existencia de un lugar antiguamente poblado de cañas,
una laguna - hoy drenada-, en un pequeño ecosistema húmedo poblado por
juncos, ánades y aves migratorias (El Cañucar). Y no le falta lógica. Sin
embargo, esta orientación estaría situada en la entrada que procede desde Quintanar.
Es reconocible que, en la actual ubicación de Canicosa, el primer asentamiento se
produjo en lo que hoy se llama Barrio de la Virgen. Este asentamiento
queda al otro lado del cañizal, a una distancia considerable, digamos que
en otra orientación o vertiente.
Ante estas observaciones, algunos creemos que los que poblaron el "Barrio de
María", bajaron de KAN o GAN, es decir, DE LA ALTURA.
LA HIPÓTESIS - STA. LUCÍA
 Los estudiosos del tema céltico parecen
estar de acuerdo en una cuestión básica: en aquellos lugares donde hoy existe un
templo o ermita dedicado a Santa Lucía, las culturas halstáticas
habían dedicado, tiempos atrás, un templo (natural, pues no se les conocen
construcciones) como culto al dios céltico LUG,
el equivalente al omnipotente Júpiter de los romanos, dios de la luz, el
SOL. Los estudiosos del tema céltico parecen
estar de acuerdo en una cuestión básica: en aquellos lugares donde hoy existe un
templo o ermita dedicado a Santa Lucía, las culturas halstáticas
habían dedicado, tiempos atrás, un templo (natural, pues no se les conocen
construcciones) como culto al dios céltico LUG,
el equivalente al omnipotente Júpiter de los romanos, dios de la luz, el
SOL.
No muy lejos de la ermita, sin pruebas
palpables, sin la confirmación histórica que las excavaciones otorgan, existe un
enclave en el que se puede presumir la existencia del primer asentamiento
tribal de los antiguos canicosos.
EL CASTRO DE CANICOSA
Cada día aparece más nítido el concepto
sobre los antiguos pobladores, ya civilizados, de esta región. Sin entrar
en la disquisición del origen étnico de los más primitivos o autóctonos,
se da por sentada la repoblación céltica de estos lugares hacia el año 700
A.C.
Procedentes, al parecer de la región
belga, los pelendones, adoradores del dios Belenos (Belendi-belendones),
llegaron, supuestamente, en la primera oleada de pobladores celtas. Eran
eminentemente ganaderos y metalúrgicos, versados en las artes guerreras y
bien armados.
 Hay quien, como Juan
Luis García Alonso, filólogo de la Universidad de Salamanca, a través de la lingüística, sospechan que
su origen étnico podría ser precéltico, pero
sería en esta época donde se distinguen hoy sus características. Es la
cultura de los Castros, en concreto, la Cultura de los Castros Sorianos,
llamada así por la abundancia de estos asentamientos de similares
características en esta provincia, tan cercana a la sierra burgalesa. Hay quien, como Juan
Luis García Alonso, filólogo de la Universidad de Salamanca, a través de la lingüística, sospechan que
su origen étnico podría ser precéltico, pero
sería en esta época donde se distinguen hoy sus características. Es la
cultura de los Castros, en concreto, la Cultura de los Castros Sorianos,
llamada así por la abundancia de estos asentamientos de similares
características en esta provincia, tan cercana a la sierra burgalesa.
Los castros son poblamientos amurallados en parte, ya que se ubicaban junto a
defensas naturales, localizados en altos de buena visibilidad y a una
altura entre los 1100 y 1400 metros. Eran lugares con acceso al agua y
desde donde se podía controlar el pasto de los ganados, y las posibles
acometidas de invasores. Dentro del recinto se edificaban casas
rectangulares, al modelo celtibérico (Ver
PELEDONES).
 En el Castro de Canicosa se adivina la
defensa natural hacia el norte y noreste. Inaccesible; y derruida por el tiempo -u otras razones-, en cúmulos de
piedra menuda, se puede reconocer la muralla artificial que completaba el cerco. La
visibilidad desde allí es impresionante. Si uno imagina el monte cubierto de robles
más que de elevadísimos pinos, puede hacerse una idea de la
situación privilegiada del enclave. Al sur los pastizales. Y formando las
diagonales de un cuadrado hipotético, los asentamientos hermanos de Quintanar,
La Cerca (Revenga) y un supuesto asentamiento junto al alto de Araña. En el Castro de Canicosa se adivina la
defensa natural hacia el norte y noreste. Inaccesible; y derruida por el tiempo -u otras razones-, en cúmulos de
piedra menuda, se puede reconocer la muralla artificial que completaba el cerco. La
visibilidad desde allí es impresionante. Si uno imagina el monte cubierto de robles
más que de elevadísimos pinos, puede hacerse una idea de la
situación privilegiada del enclave. Al sur los pastizales. Y formando las
diagonales de un cuadrado hipotético, los asentamientos hermanos de Quintanar,
La Cerca (Revenga) y un supuesto asentamiento junto al alto de Araña.
Cerca de este lugar se adivina, igualmente,
un campo de tumbas. Losas gruesas y planas, algunas removidas por los
arados, que parecen señalar confusamente una necrópolis. Todo ello pidiendo a gritos un estudio
profundo y pormenorizado para desenterrar el conocimiento sobre nuestros
antepasados.
LAS NECRÓPOLIS
Como en el caso de los dinosaurios,
sólo se puede atestiguar quien habitó estas tierras cuando se da con la
fosilización de sus restos, o en el caso del hombre, con sus
enterramientos. Mientras, sus huellas sólo se pueden considerar "de paso".
En el supuesto de Canicosa, se abren
conjeturas contradictorias a nivel de observación.
Como ya hemos descrito, sólo la
excavación podría aseverar que en las proximidades de Santa Lucía existe
un lugar destinado al reposo de los muertos. Pero, lo que a simple vista
llama la atención es que la forma de las losas seleccionadas pueden darnos
la idea de una "tapa" de tumba antropomórfica, lo que chocaría con la
costumbre céltica de la incineración, y nos llevaría a pensar en otro tipo
de asentamiento incluso anterior. Por otra parte, dentro del complejo del castro, existe
una alineación de grandes losas rectas que por su ubicación no se pueden
confundir con las típicas "piedras hincadas" de carácter defensivo de los castros, si no que más bien parecen los restos de un monumento megalítico, o
una tumba de galería más típica de la Cultura del Argar, anterior a lo
céltico. Para completar el rompecabezas, hay que destacar en la falda de
la montaña, y bastante ignorados entre el paisaje vegetal, ciertos túmulos
de piedra menuda que dan que pensar: en un entorno donde las rocas
sorprenden por su grandiosidad, donde los agricultores no han tenido que
apartar las piedras de sus sembrados para recogerlas en un lugar
determinado, la presencia de estos amontonamientos es, cuando menos,
misteriosa. Lucía existe
un lugar destinado al reposo de los muertos. Pero, lo que a simple vista
llama la atención es que la forma de las losas seleccionadas pueden darnos
la idea de una "tapa" de tumba antropomórfica, lo que chocaría con la
costumbre céltica de la incineración, y nos llevaría a pensar en otro tipo
de asentamiento incluso anterior. Por otra parte, dentro del complejo del castro, existe
una alineación de grandes losas rectas que por su ubicación no se pueden
confundir con las típicas "piedras hincadas" de carácter defensivo de los castros, si no que más bien parecen los restos de un monumento megalítico, o
una tumba de galería más típica de la Cultura del Argar, anterior a lo
céltico. Para completar el rompecabezas, hay que destacar en la falda de
la montaña, y bastante ignorados entre el paisaje vegetal, ciertos túmulos
de piedra menuda que dan que pensar: en un entorno donde las rocas
sorprenden por su grandiosidad, donde los agricultores no han tenido que
apartar las piedras de sus sembrados para recogerlas en un lugar
determinado, la presencia de estos amontonamientos es, cuando menos,
misteriosa.
Los pelendones, al igual que sus
hermanos los arévacos, y a diferencia de otras tribus que hoy se las dan de inaccesibles a los imperios, defendieron hasta su aplastamiento
la independencia, lo que les costó un duro castigo romano, después, a
nivel de ciudadanía. Con la paz romana, los pueblos que habitaban las montañas,
descendieron a los valles. Algunos por haberse liberado de temores y
enemistades, y otros, por la fuerza. Se desconoce este dato de Canicosa,
pero una nueva vida se asentó en el pequeño valle debajo de Las Muelas.
las dan de inaccesibles a los imperios, defendieron hasta su aplastamiento
la independencia, lo que les costó un duro castigo romano, después, a
nivel de ciudadanía. Con la paz romana, los pueblos que habitaban las montañas,
descendieron a los valles. Algunos por haberse liberado de temores y
enemistades, y otros, por la fuerza. Se desconoce este dato de Canicosa,
pero una nueva vida se asentó en el pequeño valle debajo de Las Muelas.
En el lugar más elevado del nuevo
asentamiento de entonces está hoy la iglesia. En la iglesia se esconden
algunas claves. Como referencia más significativa, el guerrero pelendón
que encabeza la antigua entrada a la misma. Descrito como la estela o la
tapa de alguna tumba pelendona, representa un ¿arquero?. Se ignora su
procedencia, si fue recogido en el entorno, digamos que en el castro, o si
ya estaba en aquél lugar desde un principio. El caso es que la iglesia,
como ocurre en otros poblamientos cercanos, está edificada sobre una
necrópolis.
 Canicosa se ubica en lo que se reconoce
como uno de los complejos más importante de Europa en necrópolis de este
tipo. No digamos enterramientos, si no empedramientos. Los más relevantes
son los de Cuyacabras en el término de Quintanar y el de Revenga en
terreno comunal. A todos se les atribuye la ubicación de un templo
cristiano, aprovechando paredes o suelos de roca para sostener el
entramado de la estructura del edificio (muy representativo la iglesia de
San Yuste -Santiuste- en Castrillo
de la Reina), y la excavación de las tumbas en su entorno, siendo las
tumbas infantiles las más cercanas al templo. Canicosa se ubica en lo que se reconoce
como uno de los complejos más importante de Europa en necrópolis de este
tipo. No digamos enterramientos, si no empedramientos. Los más relevantes
son los de Cuyacabras en el término de Quintanar y el de Revenga en
terreno comunal. A todos se les atribuye la ubicación de un templo
cristiano, aprovechando paredes o suelos de roca para sostener el
entramado de la estructura del edificio (muy representativo la iglesia de
San Yuste -Santiuste- en Castrillo
de la Reina), y la excavación de las tumbas en su entorno, siendo las
tumbas infantiles las más cercanas al templo.
 En los estudios se datan estos enclaves en la Alta Edad Media, se
señala la orientación cristiana de las tumbas (Jerusalén), se explica la
excavación de pequeños cubitos de piedra insertados en la roca como
lavaderos de difuntos o pilas de bautismo y se habla de los siglos IX, X y XI para
fechar su existencia. Pero ante esto se produce un vacío temporal que da
lugar a numerosas preguntas por parte de los profanos, que desearían ver respondidas. Por ejemplo,
si aun reconociendo la existencia de un anterior templo visigótico
cristiano -como es el caso-, no pudo haber ocurrido que, como en el
probable
de Santa Lucía, hubiera sucedido la cristianización de un templo pagano en
el mismo lugar. O el por qué a la existencia de bajorrelieves, como en el caso de Revenga -donde
se reconoce el símbolo gráfico más repetido en la cultura celtibérica
como es el jinete a galope-, no se les da mayor significación. O si el
guerrero pelendón, que preside la antigua puerta de la iglesia, no tiene mayor relevancia que la
figura inconexa que es hoy... En los estudios se datan estos enclaves en la Alta Edad Media, se
señala la orientación cristiana de las tumbas (Jerusalén), se explica la
excavación de pequeños cubitos de piedra insertados en la roca como
lavaderos de difuntos o pilas de bautismo y se habla de los siglos IX, X y XI para
fechar su existencia. Pero ante esto se produce un vacío temporal que da
lugar a numerosas preguntas por parte de los profanos, que desearían ver respondidas. Por ejemplo,
si aun reconociendo la existencia de un anterior templo visigótico
cristiano -como es el caso-, no pudo haber ocurrido que, como en el
probable
de Santa Lucía, hubiera sucedido la cristianización de un templo pagano en
el mismo lugar. O el por qué a la existencia de bajorrelieves, como en el caso de Revenga -donde
se reconoce el símbolo gráfico más repetido en la cultura celtibérica
como es el jinete a galope-, no se les da mayor significación. O si el
guerrero pelendón, que preside la antigua puerta de la iglesia, no tiene mayor relevancia que la
figura inconexa que es hoy...
Sabemos que hay ilustrados que
quieren determinar un origen más antiguo a este tipo de enterramientos.
El
profesor Del Castillo, que estudió sobre el terreno estas
necrópolis
(1968-1970), se
ciñe a la temporalidad altomedieval para datar estos enterramientos. Ésta
época abarca desde el siglo VIII al XIV, con lo que se sitúan en un margen
de seis siglos las probabilidades de su ubicación. Se consideran coetáneos
a Cuyacabras, Revenga y la referencial "Cueva de Andrés" en el término de
Quintanar, suponemos que extensible a Palacios, Regumiel o Duruelo. Junto con otros estudios, nos hablarían de una
repoblación mozárabe de la zona, por lo que serían posteriores a la
cultura visigoda, doblegada ésta por los árabes en un tiempo algo
posterior al 711, fecha de la invasión. Sin embargo, sabemos que hay ilustrados que
quieren determinar un origen más antiguo a este tipo de enterramientos.
Unos lo centran en la época visigótica, apoyados en la primitiva y
extensiva cristianización de su cultura, y quienes, en base a la
observación del tosco tallado de la piedra y ciertos detalles de la
cultura celtibérica, los consideran aún anteriores.
Hacer que las referencias históricas
sobre Canicosa nos remitan como punto de partida a las reminiscencias
visigóticas, o incluso las posteriores a la Reconquista, dejan en la
oscuridad varios siglos, tan inconexos como la imagen del guerrero
pelendón.
(Ver NECRÓPOLIS por Alberto del Castillo y Delfín De Miguel)
ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA
Si hasta el siglo IX aparecen pocos
datos históricos de la villa, no son muchos más los que se tienen como
ciertos en siglos posteriores. Los pocos que se tienen figuran en textos
correspondientes a la administración eclesiástica, oficial, o a través del
romancero y la leyenda.
LOS ROMANOS
La caída de Numancia significaba la
derrota final de los pueblos celtíberos y la resistencia de arévacos y
pelendones humillada sin remisión. Consta que los guerreros de estas
tribus diseminadas por la región habían sido llamados en defensa de la
capital, que se rendía después de un asedio de veinte años ante Publio
Cornelio Escipión Emiliano, nieto de Escipión el Africano, en verano del año 133 adC.
Hasta el primer siglo después de Cristo sus principales ciudades,
Visontium (Vinuesa, pelendona), Tiermes o Clunia, no comenzaron a recibir
de los romanos el trato de municipium, siendo hasta
entonces ciudades peregrinas, sin capacidad de autoadministrarse y
considerados sus ciudadanos peregrinos, o ciudadanos "de segunda". "La paz romana",
sin duda trajo consigo la romanización de este territorio en cuanto a las
formas y el derecho romano. Esta región fue insertada en la Hispania
Citerior y, con la posterior subdivisión provincial, perteneció a la
Tarraconense.
En la época romana hicieron su
aparición en la Península los
judíos.
Se datan los primeros testimonios en el siglo II, aunque su pujanza y
plena asimilación sería en los dos siglos siguientes, que coinciden con la
cristianización del imperio. Fueron tolerados por
los romanos y se infiltraron en todas las clases sociales. Creemos que en
Canicosa existen evidencias de este poblamiento (ver
población), aunque no se puede asegurar que su presencia en la
zona se
hiciera efectiva en la época romana.
VISIGODOS
Quizás sea más representativa que la
romana, aunque fuera más breve, la presencia visigoda.
Esta presencia no corresponde a una cultura determinante y
personalizada, si no más bien administrativa. De hecho, estaban
parcialmente romanizados (Código de Alarico II). Cruzaron los Pirineos en
el 457, y desplazando a suevos, vándalos y alanos, se
establecieron en Hispania respetando, sin grandes variaciones, las mismas
divisiones administrativas romanas. Trajeron consigo la implantación decisiva del
latín y, sobre todo, la implantación de la cultura cristiana, primero
arriana y más tarde la católica (Recaredo, 587). Se obligó a la conversión de
los judíos y se unificaron las leyes para hispanorromanos y godos (Recesvinto,
rey, 653-672). No es casualidad que el ámbito
de "lo civilizado" se lleve a este punto. El mencionado templo de
Santa
Lucía y especialmente
El Carrascal, podrían ser,
junto a la primitiva iglesia y la necrópolis, indicativos.
LOS MOROS
Hasta que punto afectó a Canicosa la
invasión de la Península por parte de los norteafricanos, no está claro
del todo.
Posiblemente la utilización de las vías romanas en las dos primeras
acometidas dirigidas por los caudillos musulmanes para la invasión, dejaba
intacta esta zona al incidir sobre las rutas de Toledo-Clunia-León (Tarik
711-712) y Toledo-Zaragoza
(Tarik y Muza, 714), . Estas invasiones habían dibujado una Y griega en cuyo espacio
central quedaba esta región, siempre un terreno abrupto y complicado para
cualquier ejército. Bajo el caudillaje del hijo de Muza se da por
completada la invasión, salvo las montañas astures y cántabras, y los
Pirineos, que se convirtieron en la obsesión de los invasores. No se puede determinar si la población
llegó a ser empujada hacia el norte, como ocurrió en otros casos, o
mantuvo su hábitat y su cultura dentro de una Al-Ándalus invadida. Lo
cierto que es que no se conocen evidencias árabes en la zona, y parece
que nunca se llegaron a establecer de forma efectiva en esta región. Este
dato es determinante para conocer si hubo un despoblamiento general de la
zona, si se perdió la consistencia genética pelendona, o si Canicosa, tal
cual, fue el producto de una repoblación posterior a la liberación de
estos territorios, y tal como se hizo en el resto de la región desde el
norte, se llegó a repoblar con cántabros y vascones. Si
fue fulgurante la acometida árabe, no lo fue menos la respuesta de los
caudillos godos refugiados en las montañas cantabro-astures, que
paulatinamente abrieron su radio de acción sobre esta zona. Alfonso I, el
Católico, yerno de D. Pelayo (rey de Asturias, 739-757), además de
liberar Galicia, realiza constantes incursiones hacia la Cordillera
Central y la Rioja. En ellas, eliminaba a los invasores y se llevaba
consigo a los cristianos. De esta forma despobló el valle del Duero.
Alfonso III el Magno (rey de Asturias 866-910), que había
consolidado el reino en el Arlanzón, curso bajo y medio del Duero, La
Rioja y El Mondeo (Portugal) mantiene una franja de seguridad, despoblada,
de la que entendemos que Canicosa era una referencia de su confines
cristianos. En "Au delà de Canicosa" o el propio romance de los
Siete Infantes de Lara, años más tarde, se señala a Canicosa en este
sentido.
Por otra parte, también se da como
cierta la llegada de ciertas tribus procedentes del extremo Duero que
huían del acoso moro, buscando refugio, quizás empujados por las tropas de
Almanzor, hacia el año 1000. Desconocemos más datos, pero esta
población tuvo que tener su repercusión en la zona. ¿Podría ser la
población mozárabe que talló las necrópolis, según algunos?
OTROS BREVES APUNTES
En los escritos monacales figura el hoy comunal de Revenga, bajo
la administración del Monasterio de San Millán de la Cogolla,
que habría sido puesto bajo esa administración por el "rey" Sancho García,
el de los buenos fueros (conde de Castilla 995-1017, perteneciente
a la dinastía de Lara), en el año 1008, en favor del
abad Martín. En el año de1213 fue donado por Alfonso VIII de
Castilla (Soria 1155-Ávila1214) al de San Pedro de Arlanza, monasterio que
había sido fundado por Fernán González en el siglo X.
En los escritos oficiales, Canicosa
aparece como perteneciente al Alfoz de Lara (distrito jurisdiccional ), en
el año de 1068, aunque se puede suponer que en tiempos visigodos
perteneciera ya a este Condado. La ciudad de Lara habría sido
rehabilitada bajo el reinado de Alfonso III en sus reconquistas, después
de haber sido asolada por la acción musulmana. En Lara, o perteneciente al
linaje de los Lara, se supone que nació
Fernán
González, promotor del reino de Castilla.
De forma legendaria, está presente
en textos como el romance de los
Siete Infantes de Lara, y en la memoria
popular que afirma que el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar ( n. hacia 1043-m.1099), la
hubiera incluido en su ruta hacia Zaragoza (*).
Se cita la administración de la ermita del
Carrascal bajo la tutela del Monasterio de Valvanera a partir de una
donación de Alfonso VII (Emperador de León y de Castilla, n.1105-m.1157),
en el año de 1140.
No disponemos de más datos publicados,
excepto apuntes sobre las
cofradías,
hasta 1753 en que tiene lugar el
Catastro
del Marqués de la Ensenada, y 1792 en que tiene su fecha la
Carta de
Carlos IV que dispone el aprovechamiento forestal de los bosques
de Canicosa.
Ya en el siglo XIX, se menciona al
Cura Merino
que, de forma evidenciada, estuvo alojado en un campamento cerca de la Peña de La Mina, buscando
refugio en el monte. Este personaje histórico fue un azote continuo para
las tropas francesas y tuvo su cuartel general en Neila.
No nos consta si su campamento tuvo que ver más con su época
independentista, la época absolutista, o la carlista, aunque nos
inclinamos por esta última posibilidad. También ignoramos la
inclinación política del pueblo en esta época al dar cobijo al famoso
guerrillero.
Al propio tiempo, durante la Primera Guerra
Carlista, el brigadier carlista Juan Manuel Balmaseda (Fuentecén, 1800 - San
Petersburgo 1846), hizo de este territorio parte de su
campo de actuación y estrategia.
|
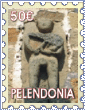
Foro de Historia Canicosa de la
Sierra |
CARR
|
ERMITA DEL CARRASCAL
(Ver leyenda)
Conforme a un escrito de Valentín
Pascual:
Valentín Pascual nos habla de una
epigrafía insertada en la 5ª piedra, pared norte, cerca del contrafuerte,
perfectamente apreciable pero inadvertida durante siglos, donde se halla
la inscripción en el latín impuesto años antes por Recaredo (rey,
581-601) : "AVE 652 <MARIA" , que correspondería al año 614 de
la nueva
era, reinando el rey visigótico-católico Sisebuto. Esta confirmaría el
origen visigótico de la construcción.

Hay otras dos inscripciones que datan
su reconstrucción o adecuación, una correspondiente a 1717 siendo
mayordomo Marcos de Valgañón, y otra correspondiente a 1728.
Se trata de la más importante de las
ocho ermitas conocidas: Carrascal, Veracruz, S. Roque, La Cuesta, Santa Lucía,
Vallejo de la Muñeca (San Millán), Santiago y San Bartolomé, y la más
antigua de las
cofradías documentadas.
Hay que hacer notar que dicha ermita
está situada a medio camino entre lo que sería el castro y el
asentamiento del hoy Barrio de Santa María, por lo que también se podría
aventurar que este paraje no habría pasado inadvertido a los primitivos
pobladores.
|

|