|
TRES CASTROS
SERRANOS
Jesús CÁMARA OLALLA
Ignacio RUIZ VÉLEZ
Durante los siglos
VI al IV a.C el pueblo
celta de los pelendones ocupó por primera vez de forma estable y
organizada el territorio de la Sierra burgalesa-soriana. Esta gente,
según la tesis de Martín Almagro Basch (La invasión céltica en
España) llegó de los Campos de Urnas de Cataluña a través del Valle
del Ebro. Para el investigador Blas Taracena Aguirre lo típico de este
pueblo es que vivía en castros con una
superficie cercana a una hectárea.
Los castros eran recintos fortificados
artificiales que se emplazaban en lugares naturales elevados y
estratégicos con buenas condiciones defensivas naturales, a ser
posible inaccesibles por alguno de sus flancos aprovechando escarpes
rocosos, a veces enmarcados por ríos y arroyos. Se completaba la defensa
con la muralla. Esta se construía con piedras de mediano y pequeño tamaño,
trabajadas por la cara exterior y colocadas sin ningún tipo de argamasa.
Su estructura era: dos paramentos verticales paralelos o de sección
trapezoidal con relleno de tierra y piedra sin ningún orden. Su grosor
oscilarían entre 2 y 3,5 m, llegando a alcanzar alturas en torno a los 3
m. Se remataría con un parapeto o empalizada de
madera, que protegía, posiblemente, el paseo de ronda.
Las puertas eran simples interrupciones en el trazado de la
muralla situadas, a vece, en uno de los extremos junto a un cortado.
El dominio de la metalurgia de bronce y de
hierro los llevó a trabajar con herramientas de hierro la roca arenisca
para la consecución de piedras de la muralla a la que dedicaron
larguísimas jornadas de trabajo comunitario. Las canteras estarían en el
mismo asentamiento del castro.
En la elección del emplazamiento de un hábitat pudieron intervenir
diversos factores, primando las posibilidades defensivas. El
aprovechamiento de los recursos naturales fue muy importante (ganadería,
agricultura, minería, etc.) en función de la distancia al poblado (isócrona
de una hora). Además, también incidía las posibilidades estratégicas del
lugar, con especial incidencia en el
abastecimiento de agua, subsanado por la proximidad de cursos de agua o de
fuentes. Los guerreros pelendones apostados en lugares altos vigilaban el
valle ante posibles incursiones. Una de las razones de su
fortificación sería hacer frente a las expediciones bélicas y de saqueo.
Pero el gran problema de los pelendones surgirá de sus vecinos
territoriales arévacos de la zona soriana, quienes impondrán su hegemonía
y los arrinconarán hacia las zonas montañosas del Sistema Ibérico.
|
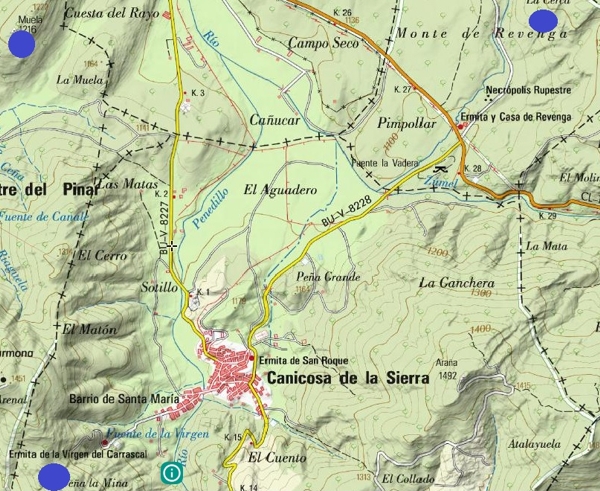 |
|
Los círculos señalan la ubicación de
los tres castros |
En el entorno de Canicosa de la Sierra existen
presumiblemente tres castros: Peña la Mina en Canicosa de la
Sierra, La Cerca en el comunero de Revenga y La Muela en
Vilviestre del Pinar. A diferencia de los sorianos están rodeados de
bosque con lo que no cumplirían la función de hacerlos visibles desde una
zona amplia, marcando así la propiedad del territorio, sino de
camuflarlos. El de la Muela de Vilviestre es prácticamente invisible desde
el río Arlanza. Ni están rodeados en algunos sectores
de piedras hincadas como defensa contra la caballería. Conforman los tres un triángulo con las
siguientes distancias entre ellos:
|
La Mina – La Muela |
La Muela – La Cerca |
La Cerca – La Mina |
|
4,5 km |
5 km |
6,5 km |
Como se describe a continuación lo que queda de
los tres castros son los derrumbes de las piedras de la muralla. Como no
se han excavado no se tienen restos de cerámica, restos metálicos…
elementos importantes para su datación científica exacta.
1. Castro
de Peña la Mina, Canicosa de la Sierra.
Ocupa la cumbre del
afloramiento de areniscas a 1.395 m de altitud. Al sur de la altura
discurre el río Rinieblas y por el este, el río Penedillo.
Los lados norte, este y sur están definidos
por potentes escarpes de areniscas haciendo el acceso muy dificultoso. Los
únicos restos del castro están definidos por un apilamiento de bloques de
piedra de tamaño mediano y grande que oscila entre 3 y 5 metros de
anchura, 1,20 m de altura en la sección central y una longitud total de 75
m. interrumpidos por unas rocas naturales de gran tamaño Estos restos
conformarían la muralla, que por la cantidad de piedra existente
(cubicación del derrumbe) no tendría una altura superior a 2 m. Al este de
esta se situaría el poblado con una planta más o menos rectangular, plana
y horizontal interrumpida por rocas en la parte central. La superficie de
ubicación del mismo es de 4200 m2. El número de familias o
“viviendas” sería muy reducido. El acceso al poblado se haría por la zona
sur del presumible foso natural. En la muralla se percibe un portillo en
la parte más baja que puede hacernos creer que se tratase de una puerta.
Más bien pueda tratarse de un hueco reciente producido por el arrastre de
los pinos. Aventuramos que la puerta estaría en el extremo norte del
sector sur de la muralla, pegada a la roca que delimita los dos tramos de
muralla.
|
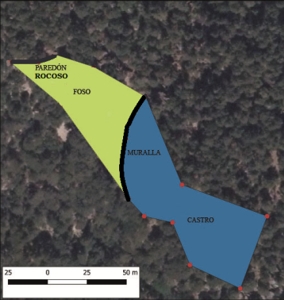 |

|
|
Plano del castro de Peña
la Mina
J.
R. Gómez Cámara |
Derrumbe de la muralla de
Peña la Mina |
La densa capa herbácea y arbórea impide
prospección visual. No han aparecido restos cerámicos o de otra índole.
2. Castro de la Muela, de
Vilviestre del Pinar.
Es un cerro testigo
donde se ubica un vértice geodésico que marca una altura de 1.216 m. Al
norte discurre el río Arlanza. Una superficie plana ocupa su máxima
altura. Curiosamente la mayor extensión del supuesto castro se corresponde
con una calva porque es el único sector donde no hay restos de vegetación
arbórea cuando toda la muela está poblada de robles. Donde se encuentra el
vértice geodésico hay un roquedo de arenisca, que ocupa uno 2600 metros
cuadrados, constituido por distintos bloques de roca arenisca en el que
aparecen cazoletas grandes y medianas, muchas de ellas de origen natural,
aunque podría decirse que hay casos donde la acción humana no es ajena.
Serviría el roquedo de protección al poblado contra el viento norte.
En el lado sureste del roquedo arranca la
muralla que discurre hasta el sur en unos 70 m. girando progresivamente
hacia el oeste en unos 200 m. y después hacia el norte, aunque parece que
hubieran desaparecido los últimos 70 m. de ella. En este trayecto hay
pequeños afloramientos rocosos que interrumpen el trazado de la muralla
por ese sector sur. Cercaría la misma el recinto del poblado con una
superficie llana cercana a una hectárea con muy ligero basculamiento hacia
el sur. Adosados a la parte norte del roquedo se descubren 60 m. de
derrubios de la muralla. El derrumbe de la muralla en la parte mejor
conservada está en el este, siendo 3,30 m. su anchura.
El tercer recinto se dispone periféricamente a
los dos anteriores, a un nivel ligeramente inferior al segundo. Tiene una
extensión de 10 hectáreas. Su perímetro viene definido por la culminación
de La Muela definida por una sucesión de rocas de menor tamaño a modo de
defensa natural que se combinan con una segunda muralla (más bien sería
una antemuralla) de la que quedan menos restos que de la anterior;
a veces casi imperceptibles. Pudiera ser que este sector fuera aprovechado
para guardar el ganado.
|
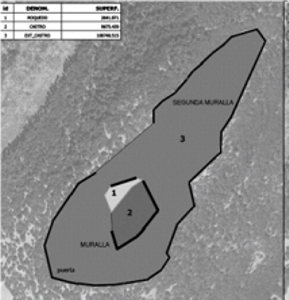 |
 |
|
Mapa con los sectores
del castro
J.
R. Gómez Cámara |
Una posible entrada al
castro |
En este recinto se encuentra un posible altar
celta ubicado en una peña de unos 4 metros de altura. El descubrimiento
del mismo se debió a Jesús Mediavilla M. En la parte superior tiene tres
cazoletas entre 60 y 90 cm de diámetro y entre 30 y 60 cm de profundidad.
La presencia de las tres cazoletas unidas por canalillos, muy común en
otros altares o santuarios celtas, nos
hacen pensar en su carácter ritual, así como un posible un canal más
grande que derramaría al suelo. A menos de 10
metros del altar se encuentran otras 5 cazoletas a una altura no superior
a metro y medio del suelo.
En el norte y en el noreste de este sector se
acumulan no menos de 10 de amontonamientos de piedra, circulares de unos 3
m de diámetro, sospechosos de que podrían corresponder a algún
enterramiento de tipo tumular, enterramientos típicos del Bronce
Final y de la Primera Edad del Hierro.
La escasez de bloques de piedra de las dos
murallas, en comparación con la existente en el de La Cerca, pudiera
deberse a que fueron reutilizadas, posiblemente, para delimitar mediante
un muro que se ve a pie de la Muela, el monte público de las fincas
privadas del municipio.
Los restos pétreos de las dos murallas, a
veces muy exiguos, el altar y los túmulos nos dan razones suficientes para
aventurar que estamos delante de un castro celta.
3. Castro de la Cerca, comunero
de Canicosa de la Sierra - Regumiel de la Sierra - Quintanar de la Sierra
Está situado a 1,2 km. al noreste de
la necrópolis de Revenga. Se sitúa en una plataforma cuasi rectangular de
330 x 134 m, cercano al río Torralba. Tiene una superficie
aproximada de 3,86 hectáreas. Por los lados sur y este le individualizan
grandes escarpes rocosos de una longitud de unos 400 m. y de una decena de
metros de altura. Al sur del escarpe es donde se encuentra, en un escalón
inferior, el conocido santuario altomedieval. Los otros lados aparecen
delimitados por una potente muralla de unos 364 m. de longitud, definida
por un gran apilamiento de piedras entre 6 y 7 m de anchura, alcanzando
una altura entre 1,50 y 1,60 m en su parte central.
En el lado norte, sobre todo en su mitad oriental, existe un foso de
sección en “V” de unos 5 m de ancho, que bien
pudiera ser fruto de la extracción de material con vistas a la realización
de diversas construcciones. En el norte
de la muralla se sitúa una entrada al castro en esviaje. En la esquina del
suroeste muere la muralla y aprovechando una gran fisura en la roca se
define la segunda puerta de acceso al castro.
El interior es muy plano con ligero basculamiento hacia el sur. Por la
densa cobertura herbácea y la presencia de robles es difícil encontrar
restos arqueológicos.
|
 |
 |
|
Situación del castro la
Cerca
J.
R. Gómez Cámara |
Roca-santuario con dos posibles
cazoletas |
En el extremo suroccidental del roquedo se
encuentran dos cazoletas de 70-80 cm de diámetro; en la parte central del
cortado, otras 3, una de ellas de 5 m. de diámetro. Podrían formar parte
del santuario.
Al norte de la muralla, y próximo a la puerta,
se halla un pequeño túmulo, que pudiera ser un enterramiento.
Este yacimiento es citado en numerosas ocasiones por la literatura
arqueológica planteando ciertas dudas
sobre su naturaleza pues aparece enmascarado por el santuario altomedieval
que se encuentra en la base del risco del lado sureste. Por lo que a
nosotros respecta, señalamos que no hay dudas sobre su pertenencia al
Bronce Final-Primera Edad del Hierro por la presencia de la muralla citada
y porque hemos creído ver dos santuarios sobre roca en el interior del
poblado; uno en el ángulo suroeste, junto a una de las puertas de entrada
y otro, justamente encima del risco donde está el santuario altomedieval
cuya presencia se entiende por la sacralización cristiana de un lugar
sagrado anterior. Julio Escalona Monge, en su tesis doctoral, indica que
hubo un poblado prerromano y Álvaro Rueda
señala también que hubo un hábitat prerromano.
Modo de vida de lo pelendones
Como no se han realizado excavaciones cabe
decir que en los castros de Peña la Mina y La Muela no se detectan restos
de construcciones domésticas. Se atisban algo en los pequeños hoyos del
interior del castro de La Cerca. Esto nos lleva a suponer que sus
viviendas eran simples cabañas. Los materiales de construcción los
proporcionaban el entorno: piedra, madera, ramas y bálago para el techado.
Las casas eran de planta circular situando en el centro en hogar. No había
división de espacios en su interior. El modo de vida de sus pobladores lo
relacionamo con lo investigado en los castros sorianos.
El aprovisionamiento de agua para el castro
de La Mina desde los ríos Rinieblas o Penedillo supondría salvar un
desnivel de 250 m. Para los habitantes de castro de La Muela bajar al río
Arlanza supondría descender 150 m. Para los de La Cerca, para beber el
agua del río Torralba descenderían sólo 90 m. Pero las condiciones
climáticas de aquellas épocas, con más lluvias, favorecían la abundancia
de manantiales en las laderas de los asentamientos de los castros de donde
se suministrarían los lugareños. El ganado se abastecía en los ríos,
charcas y en los distintos arroyos.
Desarrollaron los pelendones una
agricultura de subsistencia rudimentaria. Cultivarían los terrenos bajos
más inmediatos sembrando hortalizas, leguminosas y cereales de secano,
como trigo y cebada, para los animales y para la producción de cerveza (caelia).
Elaboraban el "pan de bellota" (como se demuestra en Numancia) con
la harina que producían en molinos de mano tras moler las bellotas de los
robles. Calentaban los alimentos con piedras calientes introducidas en los
recipientes de cocina, aunque esta observación la señala Estrabón para los
pueblos del norte.
|
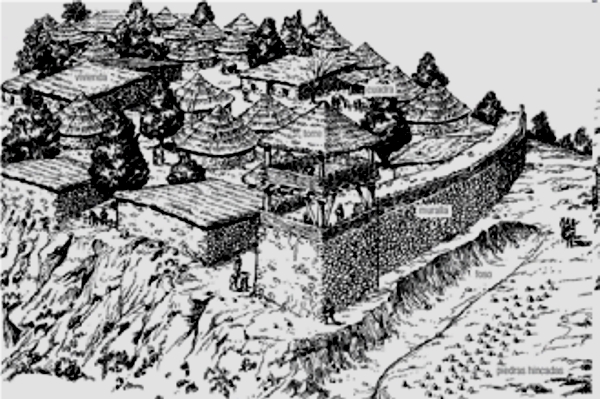 |
|
Recreación del castro del Alto del Arenal de San Leonardo (Soria)
|
La ganadería sería su principal base
económica. Los animales domésticos documentados en los castros sorianos
eran principalmente ovejas, cerdos, cabras,
vacas, caballos y perros. De la ganadería obtendrían fundamentalmente los
productos lácteos. Además, aprovecharían toda una serie de recursos
que ofrece el entorno boscoso para la recolección de madera y frutos
silvestres. Las expediciones para robar ganado se realizarían fuera del
entorno de los tres castros.
Los pelendones de los tres castros tendrían contacto entre sí para
intercambiar productos mediante el trueque Y también tendrían relación
entre los jóvenes, dado el pequeño número de habitantes, para garantizar
la renovación genética.
Con la lana de
las ovejas elaboraban
el "sagum", capa impermeable al agua de lluvia con capucha que eran
sujetadas por fíbulas (imperdibles). La ganadería pasaría la noche bajo la
protección de la muralla del castro que era protegida simbólicamente por
unas esculturas de piedra, los verracos, como es el ejemplo del castro de
la Peña de Lara.
El tipo de sociedad de los castros sería de tipo tribal. La propiedad de
la tierra era colectiva. La familia será el eje vertebrador de estas
sociedades, pero entendida como familia extensa dentro de agrupaciones más
amplias llamadas gentilidades.
La religión de esas gentes tenía un carácter animista y los dioses, más
que representaciones humanas, eran símbolos de las fuerzas de la
naturaleza pues esas divinidades siempre están vinculadas a esas fuerzas.
Sin embargo, tenían divinidades organizadas en función de esas fuerzas
apareciendo tríadas muy importantes en el panteón céltico, lo cual
indicada cierto grado de desarrollo teológico. Teutatis, Taranis y Esus
era la tríada más importante entre los irlandeses o Teutatis, Belenos y
Belisana entre los Gales. Había dioses muy poderosos como Dagda, Lugh,
Sucellus o Cernunos, en todo el ámbito celta. Cernunos, con cuernos de
ciervo, aparece representado en cerámicas numantinas y Epona, diosa de los
caballos, era también muy importante en estas tierras. El dios Airón era
el dios de los muertos, del inframundo, del paso al más allá; de ahí la
famosa laguna de Poceirón de La Aldea del Pinar, lugar de paso al más allá
y donde Doña Lambra, del poema de Los Siete Infantes de Lara, se
suicida con un caballo blanco, en una versión del poema. En estas tierras
había unas diosas llamadas las “Matres” (Abascantis, Tendeiteris,
Munitucinae…) que eran divinidades menores.
Las
cazoletas de la Muela y de la Cerca tendrían algo que ver con el culto a
las divinidades.
Danzaban en luna llena, según nos dice Estrabón (Geographya, III,
3, 7 y 4, 16), al son de flautas, alrededor de una hoguera y a la puerta
de sus casas. Llevaban las cabezas de sus enemigos en combate aunque estos
casos eran muy contados. Las cabezas humanas que aparecen en las fíbulas
zoomorfas de caballo, bajo la cabeza del animal, representaban al alma de
su poseedor que se ponía bajo la protección de ese animal sagrado y
simbólico, representación de la diosa Epona.
Incineraban a sus muertos. Colocaban al cadáver sobre una pira de leña a
la que prendían fuego y recogían los huesos calcinados para enterrarlos en
un pequeño hoyo que eran señalado con una piedra clavada verticalmente
(estela funeraria) o si el enterramiento era comunal, se señalaba con un
montón de piedras. Dejaban comida y objetos en sus enterramientos como
ofrenda a los muertos. Si se trataba de guerreros, los exponían a los
buitres para que sus almas subieran más rápidamente a los cielos. En este
caso se refiere a guerreros muertos en combate, que era la muerte más
digna. Hay que tener en cuenta que también había ceremonias de las que no
han quedado restos como los cánticos, las danzas y los combates simbólicos
que acompañaban al funeral en honor al difunto.
Estas tierras del alto valle del Arlanza fueron muy importantes en la
Prehistoria y Protohistoria por su posición estratégica como zona de paso
entre al alto Arlanza y el alto Duero. Así se explican los asentamientos
en cuevas del Arlanza (La Ermita, Millán, La Mina, La Aceña), los dólmenes
(Cubillejo-Mazariegos, La Mina), los enterramientos tumulares neolíticos y
calcolíticos (Barbadillo del Mercado, Villaespasa) y los depósitos de
bronces del Bronce Final (Huerta de Arriba). Durante la Edad del Hierro y
la Romanización pasaban por estas tierras importantes vía de comunicación
hacia La Rioja, el valle del Arlanzón a la Bureba y, por el Arlanza al
Pisuerga y valle medio del Duero.
OBSÉRVESE:
Para
saber la posible densidad de poblamiento en los castros hay que conocer
las necrópolis con su número de tumbas y relacionar con la densidad del
poblado. Se han usado diversas fórmulas como la de Acsádi-Neméskeri, pero
que no podemos aplicar aquí porque no sabemos nada de las necrópolis.
BIBIOGRAFÍA INFORMATIVA:
BENGOECHEA MOLINERO A.,
2014, “Los castros de la serranía burgalesa. El inicio de una
jerarquización territorial de gran perduración”, en F. BURILLO, M.
CHORDÁ (edts.), VII Simposio sobre los Celtíberos. Nuevos hallazgos,
nuevas interpretaciones, Zaragoza, 113-122.
DÍAZ
MELÉNDEZ, Mario. La ocupación sistemática de la provincia de Soria: Los
castros sorianos de la Edad del Hierro.
GARCÍA-SOTO MATEOS Ernesto, DE LA ROSA MUNICIO Rafael, 1995,
“Consideraciones sobre el poblamiento de la ribera soriana del Duero
durante la Primera Edad del Hierro”, en Francisco BURILLO MOZOTA (coord.),
Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los celtíberos,
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 83-92
.
JIMENO
MARTÍNEZ Alfredo, ARLEGUI SÁNCHEZ María, 1995, “El poblamiento en el Alto
Duero”, en Francisco BURILLO MOZOTA (coord.), Poblamiento Celtibérico.
III Simposio sobre los celtíberos, Institución Fernando el Católico,
Zaragoza, 93-126.
ROMERO CARNICERO Fernando,
1.991, “Los castros de la Edad del Hierro en el norte de la provincia de
Soria”, Studia Archaeologica, 80, Valladolid.
RUIZ
VÉLEZ, Ignacio, BOHIGAS ROLDÁN Ramón, BOURGON DE IZARRA Alfonso, 2014,
El patrón de poblamiento en las Loras burgalesas durante el Bronce Final y
la Primera Edad del Hierro, Institución Fernán González, Burgos.
RUIZ
VÉLEZ, Ignacio; CÁMARA OLALLA, Jesús; ABAD IZQUIERDO, Abilio. “El
poblamiento del Bronce Final y de la Primera Edad del Hierro en el alto
valle del Arlanza”. 2018, Boletín de la Institución Fernán
González, 256, Burgos, (en prensa).
SACRISTÁN
DE LAMA José David, 2007, La Edad del Hierro en la provincia de Burgos,
Diputación Provincial, Burgos.
Académico de la Institución Fernán González de
Burgos
Abásolo J. A.; García Rozas, R. 1980, Carta arqueológica de la
provincia de Burgos. Partido Judicial de Salas de los Infantes,
Burgos, 78-79. Sacristán J. D., Ruiz Vélez I., 1985, “La Edad del
Hierro, en A. Montenegro, Historia de Burgos I. Edad Antigua, Burgos,
191. Sacristán, J. D., 2007, La Edad del Hierro en la provincia de
Burgos, Burgos, 70. Ficha 09-289-0001-03 del Inventario
Arqueológico Provincial, Servicio Territorial de la JCyL en Burgos.
Álvaro Rueda, 2012, 326.
Folleto: Castros y pelendones. Editado por PROYNERSO.
|